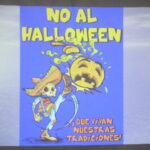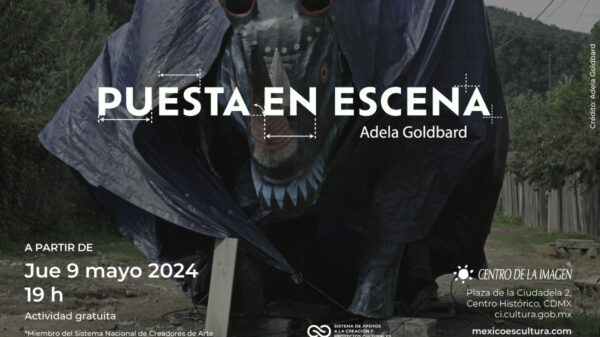Eduardo Rabell Urbiola, cronista municipal, inició el ciclo de conferencias «Entre la vida y la muerte», con la ponencia «El origen del Día de Muertos entre la tradición prehispánica y la influencia europea».
En el principio de los tiempos, dentro de la cosmogonía mexica, el creador de todo era el dios Ometéotl, quien hizo a Ometecuhtli y su esposo Omecíhuatl, con el fin de dar lugar a 4 dioses primordiales: Texclatipoca, caracterizado por el actuar, Quetzalcóatl resaltaba por sus alcances divinos y filosóficos, Huitzilopochtli era la gran fuerza; y, Xipe Tótec se identificaba con la naturaleza.
Paulatinamente fueron creando otros dioses: Tláloc y Chalchiuhtlicue; Tlaltecuhtli y Tlaltecuhtli; Xiuhtecuhtli y Xantico, así como Mictlantecuhtli y Mictecacíhuatl, dioses del inframundo.
En este contexto, Rabell precisó que para los mexicas no había infierno, el inframundo era el mundo de abajo. Además del mencionado previamente, se encontraban el suframundo y el mundo. Así estaban conformados los tres planos.
En tanto que, creían en cuatro moradas principales para los difuntos: el Tlalocan, destinado para quienes fallecían a causa del ahogamiento, el Tonatiuhichan o casa del sol, reunía a mujeres que morían en parto y a los guerreros, el Cincalco o casa del maíz, era para muertes de cuna, por su parte, el Mictlán, era el sitio donde llegaban todos luego de efectuar viajes.
En el Mictlán puede hablarse de los cuatro estadíos pinales, contemplados en la cosmogonía mexica, incluso, cuatro peldaños o caras. Y puede ser factible hallar similitudes con el ciclo natural de la vida por las cuatro estaciones. También es viable empezar a considerar aspectos provenientes de Europa, como son los siete pecados capitales.
En el trayecto, los difuntos debían dar comienzo por el Itzcuintlan o lugar en que habita el perro, luego les esperaría el sitio donde se juntan las montañas, también nombrado Tepeme Monamictlan, posteriormente, en el Itztépetl o montaña de obsidiana, perdían parte de su fisionomía, seguidamente, les esperaba mucha nieve en Cehueloyan. Otro punto a encontrar era el Pancuecuetlacayan, allí la persona se voltea como bandera, a continuación irían a ser fechados por saetas, precisamente en el Temiminalóyan. Hasta llegar al Teyollocualóyan, ahí. coyotes aparecían y les comían el corazón; en Apanohualoyan cruzaban agua con animales feroces, para finalmente situarse en el Chiconahualoyan, donde sin tener lengua ni gaznate, tenían nueve aguas distintas que beber, pues debían ser limpiados por dentro. Al concluir, ya podían descansar.
En otro orden de ideas, Eduardo Rabell, acentuó que resulta imperante hacer notar el origen etimológico de la palabra altar. En este caso deriva del latín, estrictamente de «altar, altaris», que puede traducirse como plataforma elevada. Aunado a lo anterior, el altar, consiste en un sitio purificado, elevado, orientado conforme a los cuatro puntos cardinales, inamovible y con reliquias; es consagrado a Dios mediante un ritual.
Por otro lado, una ofrenda es presentada de forma plana o como un túmulo escalonado, incluye elementos del gusto del difunto y suele ser variable, florida y alimentaria. Se trata de una escenografía temporal.
Tanto la costumbre de culto a los muertos, como la herencia cultural conformada por múltiples raíces, constituyen los motivos para la instalación de ofrendas, habitualmente elaboradas según las posibilidades, mientras incluyan elementos satisfactores del gusto de las ánimas, y su ubicación les brinde facilidades de acceso.
Existen tres tipos de ofrendas: prehispánica, tradicional y libre.
La primera de ellas involucra una concepción religiosa de la cultura representada, el lugar de los difuntos en el imaginario colectivo, rituales y objetos importantes. Presenta dificultad en determinar conjuntamente la concepción a realizar: símbolos, objetos, alimentos, flores, etc., correspondientes a tiempo y espacio. Entretanto, la ofrenda tradicional es de característica mestiza, con su mezcla cultural de factores que requieren explicación. Es un túmulo escalonado, abarca una idea proveniente de las piras funerarias, también engloba los siete pecados capitales, imágenes de santos, objetos transformados en símbolos; y, abundancia de alimentos.
En la forma libre no todo es permisible, debe conservar el carácter comunitario y de ofrenda, toda vez que, honra a los muertos y no a la muerte. Además, debe ser coherente, agradable, armoniosa, fina y delicada.
Las ofrendas mortuarias emergen de la creencia de que el alma, al separarse del cuerpo, hará nueve viajes para alcanzar el Mictlán. Incluso, sus orígenes vienen desde antes de la conquista, sin embargo, son públicas a partir del dos de noviembre de mil ochocientos ochenta. Al presente, la ofrenda tiene el fin de acercar al difunto, los alimentos indispensables para la adecuada continuación de su viaje al más allá. Por tal motivo, el Día de Muertos debe recordarse con alegría y no tristeza. Está prohibido llorar, dado que únicamente arriban las ánimas como visitantes. Llegan por tandas en tres fechas, aunque se van todos. El 28 de octubre es turno de los «muertos chiquitos», el 30 de octubre pertenece a las mamás difuntas, el 1 de noviembre a los difuntos varones; y, el 5 de noviembre es la despedida.
Para finalizar su intervención, Rabell Urbiola, tajantemente dijo no al Halloween ¡Qué vivan nuestras tradiciones!